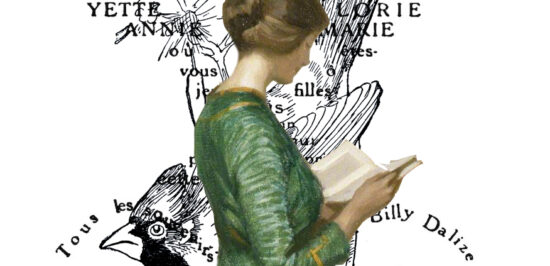La escena, de Clarence Cooper, Jr (Sajalín) Traducción de Guido Sender | por Óscar Brox
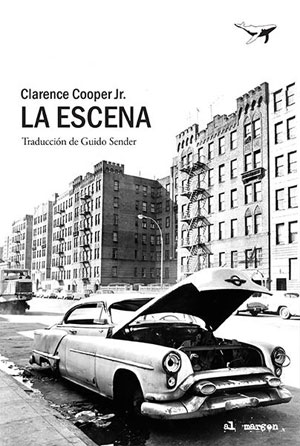
A Clarence Cooper, Jr. la vida le duró poco. La escena, tal vez el único de sus libros que gozó de una buena acogida, ya era la clase de obra que ponía sobre la mesa una visión integral de la realidad, del ambiente y la ciudad. De una ciudad de chulos, putas y heroinómanos miserables que deambulan, entre el ansia y el éxtasis, en busca del mayor número de cápsulas y tapones para calmar el mono. Una ciudad absorbida por la escena, ese paisaje sórdido y degradado de pisos destartalados, habitaciones de pensiones, caletas en las que se esconde la droga y detectives de incógnito preparados para saltar sobre el primer idiota que se ponga a tiro. Un mundo que Cooper conocía demasiado bien, pues por aquel entonces ya era adicto a la heroína y vagabundeaba por los márgenes de la ciudad a la caza de sus personajes. De su realidad.
La escena, como Los reyes del jaco, de Vern Smith, es una novela de personajes, forzosamente polifónica y sin un protagonista claro. De hecho, la escritura de Cooper siempre se deja llevar de un lugar a otro, de una situación a la siguiente, manteniendo como estructura de hierro una narración que abarca varios meses de acontecimientos. La concesión, quizá, más clara sobre los modelos tradicionales del género policial. Porque el resto es un descenso a tumba abierta a las entrañas del lugar. A esa manera tan peculiar de hablar, llena de jerga abundante (y esforzada y afortunadamente) vertida al castellano; de cabrones que venderían a su madre por un chute de caballo y de fulanas que arrastran sus desgracias mientras se dedican a robar en los grandes almacenes para revender la mercancía al mejor perista. La ley del cortoplacismo: más que al día, se vive el momento. El instante. La preparación ritual de ese pico de heroína que borboteará en la barriga, provocando una pasajera sensación de náusea, mientras desdibuja los contornos de esa realidad deprimente. Terminal. De la que poco o nada se puede sacar.
En las palabras de Cooper no se puede decir que haya demasiado espacio para la integridad, la humanidad o el respeto. Los policías (los que no están comprados por la red de traficantes de narcóticos) cumplen con su deber y no están menos asqueados de ese mundo que los camellos a los que persiguen. La violencia, el chantaje, ese continuo ejercicio de apretar las clavijas y poner a sus víctimas ante un callejón sin salida, son parte de un método expeditivo para asegurar su supervivencia. Lo que queda fuera de la comisaría, del coche de incógnito, del hogar, es una selva de jeringuillas caseras, vidas destrozadas y cuerpos prematuramente envejecidos que se arrastran como zombis a la espera del prometido tapón. Ni más ni menos. Famélicos, exhaustos, prisioneros de un hambre insaciable que acaba con todo. Con todos.
Cooper había entrado en los primeros años de la madurez cuando empezó a escribir La escena. Y quizá esa sensación se deja ver en muchos de los matices de la novela: nunca elude cada detalle de la acción del caballo en el organismo del adicto; tampoco la imagen del brazo calloso que muestra el mapa de los pinchazos y los años gastados entre adicciones y recaídas. No en vano, en su mundo no hay lugar para las segundas oportunidades. Cada personaje que intenta escapar, como el de Andy, cae víctima de un chute caliente. Veneno sobre veneno. Por eso, la Ley, la de esa pareja de policías negros que sigue el rastro de la droga, observa con una mezcla de distancia y horror la degradación de las calles. El rostro hundido de sus víctimas. La sensación de que Rudy Black, proxeneta y yonqui, adolescente tardío y asesino, será otro nombre cuyo rastro se esfumará tarde o temprano entre pesadillas y espasmos, por una sobredosis o, peor aún, por la falta de una dosis con la que callar el ansia. Porque la ciudad de Cooper es la ciudad del hambre. Del mono. En la que la escena se cierne sobre cada personaje como una claustrofóbica realidad que bajo ningún concepto puede abandonar.
Probablemente, La escena sea una novela negra, o policial, a pesar de todo. Excelente, por supuesto. Porque uno tiene la intuición de que Cooper pretendía llegar más allá de los estilemas del género. Que se valía de ellos como una bombona de oxígeno para alcanzar lo más profundo de ese puro terror que se larvaba en las calles. En la esquina del barrio, entre prostitutas, chulazos hijos de puta y adictos en fase terminal. Porque La escena documenta ese mundo, deja hablar a sus personajes con su propia jerga, sosteniendo cada episodio con sus diálogos, con los dilemas y la rabiosa culpa moral que atenaza cada intento de abandonar la heroína. Con ese sentimiento terminal, final, finito, con el que el paisaje se desintegra mientras sus protagonistas se encomiendan a unos anhelos, a unos sueños, que nunca jamás se cumplirán. El amor, el hogar perdido, el abrazo maternal, otra salida laboral… La de Cooper fue, sigue siendo, la crónica de la ciudad del hambre. El relato, casi en primera persona, del adicto que no pudo dejar de ser. La alegoría de un terror primario, brutal, en una época de pelos afro, pantalones acampanados y chaquetas de pelo de camello. Triste, solitaria y final.
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.